Historia Portuaria en Puerto Gaboto (2da parte)
 Ya hemos mencionado en números anteriores de ésta gacetilla
histórica QUE NOS PASO? El hecho de que nuestro puerto gabotero tuvo un lejano
nacimiento con la llegada de Sebastián Gaboto y Diego García de Moguer en
1527-28, que las diferentes corrientes
que colonizaron el territorio argentino entre 1573 y 1700 vieron en éste
paraje un lugar propicio para la instalación de muelles con el fin de acortar distancias y dar mayor
seguridad al comercio entre ciudades y
regiones, la misma visión tuvieron los Jesuitas asentados en Andino al
utilizarlo como puerto para el tráfico de su producción entre 1719 y 1767; pero sin dudas fue hacia el año 1875 cuando la actividad portuaria – comercial se
fortalece en Puerto Gaboto; potenciada
con la instalación en 1882 del Saladero (tuvo muelle propio) y la
llegada del tren de carga en 1892,
existiendo en 1905 un Puerto Ultramarino.
En el año 1887 se encuentra registrado el ingreso al Puerto de Gaboto,
conocido como Puerto Gómez, de 302
buques a vela con 993 tripulantes en total; y de 329 buques a vapor con 54
tripulantes en total. (Informe de Gabriel Carrasco de1887, páginas 75 y 76). Un dato hasta
ahora inédito y que desde aquí aportamos es que en el Censo Provincial de 1887
realizado en nuestro pueblo se registra la tripulación completa de un buque de origen alemán llamado FANBE
ALEMAN (de 153 toneladas) que se encontraba cargando aquí. Los censados son: Gardes Leede (28 años, marino, alemán);
Damevön Johanes (33 años, piloto, alemán); Cardone Francisco (44 años, práctico,
español); Schone E. (39 años, marino, alemán); Jansen Bourchet (22 años,
marino, alemán); Croon Theodore (19 años, marino, alemán); Gulman A. (15 años,
marino, alemán) y Carboni Juan (57 años, práctico, italiano)(Censo Distrito Pto. Gaboto realizado
los días 6, 7 y 8 de junio de 1887, pág. 75). Esto nos permite
afirmar que si bien antes de 1905 la principal actividad portuaria gabotera se
vinculaba al comercio interior y de cabotaje, también amarraron en sus radas
BUQUES que realizaban viajes INTERNACIONALES. El período más floreciente del Puerto
se dio entre los años 1915 y 1933, siendo la década de 1920 la de mayor
movimiento luego de finalizada la
PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918). En la gacetilla anterior hemos dado los
nombres de los buques que amarraron en nuestro puerto entre 1923 y 1934, ahora vamos a contar COMO FUNCIONABA EL PUERTO EN ESA EPOCA? ( Amadeo P. Soler, Pto. Gaboto: La historia argentina comienza en 1527,
pág. 109-114.) Para
empezar es necesario aclarar que vamos a hablar de las instalaciones portuarias
existentes sobre el río Coronda ubicadas en su margen derecha entre las
actuales calles Mendoza y Pizarro. Dicho puerto fue destinado a la exportación
de cereales y oleaginosas, y los barcos no salían de él con carga completa ya
que debían sortear el llamado Paso Copello que exigía ser dragado
permanentemente. Es una época donde la
Europa, desvastada por la guerra, demandaba alimentos en gran cantidad y de
forma urgente. Hasta éste puerto llegaban las vías del ferrocarril por un ramal
desviado a la altura de la Colonia-Estación Maciel a 9 km aproximadamente que
corría por los terrenos aledaños a lo que conocemos como el Canal del
Frigorífico (canal artificial construído mucho tiempo después para descargar
desperdicios del Frigorífico de Maciel en el río Coronda). También llegaban
largas caravanas de CARROS tirados por caballos o bueyes que se amontonaban a
lo largo del Camino esperando descargar.
El tren se acercaba con una formación larga de vagones y chatas cargadas de
cereales, además de un furgón y un coche de pasajeros que permitían la
comunicación con otros lugares. Esa formación ingresaba hasta el embarcadero,
dejaba los vagones y en un rato los retiraba vacíos hacia vías muertas
existentes en la playa de maniobras. Nuestro puerto contaba con grandes
galpones donde se estibaban las bolsas cerealeras. Dentro de sus instalaciones
el trabajo era permanente, no existían elevadores y todo debía hacerse a pura fuerza
física de los hombres. Había cintas
transportadoras que funcionaban con motores a explosión que llevaban parte de
la carga desde el muelle hasta el interior de las bodegas de los barcos.
Algunos buques cargaban a granel y en otros había que apilar las bolsas. Las
bolsas bajaban hasta los barcos por las canaletas. Cientos de hombreadores,
descalzos o en alpargatas, protegidos con un chiripá y un sombrero, el torso
desnudo, corrían cargados con las bolsas desde las estibas o de los vagones
hasta el comienzo de las cintas. Si la carga era a granel al final de la cinta
un trabajador con una gran cuchilla cortaba la bolsa de un tajo permitiendo que
cayeran los granos. Era un trabajo titánico, enorme, casi sin pausa, se
empezaba y solo se terminaba cuando el barco estaba cargado. Así es posible tener
una idea de cómo funcionaba nuestro puerto sobre el que se congregaban, no solo
aquellas personas en busca de trabajo o los transportistas de cereal, sino
también lo vendedores de comida que esperaban que terminaran los turnos o que
finalizase una carga para ofrecer a los trabajadores alimentos y bebidas. ESTO PERMITIA QUE UN GRAN NUMERO DE
HABITANTES DE NUESTRO PUEBLO VIVIERA DE SU RELACION CON EL PUERTO, algunos
trabajando directamente en él en los diferentes oficios, otros de forma
indirecta al relacionarse con los primeros, y no faltaron quienes organizaron
sus actividades comerciales e industriales
en torno a él. Ejemplo de esto fueron la firma CHIAPPE HNOS (acopio de
cereales) y la industria metalúrgica de Carlos Tartaletti. Sobre el primero
Felipe Reno Zabala nos dice “ en
las postrimerías del siglo XIX (19) abrió sus puertas un negocio de ramos
generales y acopios de frutos del país (maíz, trigo y también de lino). La
empresa era poseedora y pioneros en la trilla del cereal con máquinas a vapor,
el equipo era el único en la zona, disponían de grandes galpones para el
almacenamiento, un galpón se hallaba instalado en los fondos del negocio, otro
muy grande en el terreno del frente, paralelo a las barrancas del río, tenía el
techo de tejas francesas” (Puerto
Gaboto: donde nacieron los primeros argentinos, pág. 75, Rosario, 1996). La denominación de RAMOS GENERALES hacía
referencia a la existencia de artículos de distintas clases: talabartería,
bazar, ferretería, tienda, almacén y despacho de bebidas. Se podían ver
pecheras para caballos, yuguillos, guarniciones para carruajes, arados,
monturas, recados, bastos, lazos, látigos, camas de hierro, mesas, sillas,
espejos, cómodas, bañeras de chapa estañadas, jarras, lavamanos, gran variedad
de telas, ponchos, mantas, un almacén bien surtido (se vendía por bolsa o
suelto), etc. como dice Felipe R. Zabala
“Todo
ese colosal emporio que al contarlo; en estos momentos parece una ficción”.
A lo cual nosotros agregamos QUE NOS PASO?
Ya hemos mencionado en números anteriores de ésta gacetilla
histórica QUE NOS PASO? El hecho de que nuestro puerto gabotero tuvo un lejano
nacimiento con la llegada de Sebastián Gaboto y Diego García de Moguer en
1527-28, que las diferentes corrientes
que colonizaron el territorio argentino entre 1573 y 1700 vieron en éste
paraje un lugar propicio para la instalación de muelles con el fin de acortar distancias y dar mayor
seguridad al comercio entre ciudades y
regiones, la misma visión tuvieron los Jesuitas asentados en Andino al
utilizarlo como puerto para el tráfico de su producción entre 1719 y 1767; pero sin dudas fue hacia el año 1875 cuando la actividad portuaria – comercial se
fortalece en Puerto Gaboto; potenciada
con la instalación en 1882 del Saladero (tuvo muelle propio) y la
llegada del tren de carga en 1892,
existiendo en 1905 un Puerto Ultramarino.
En el año 1887 se encuentra registrado el ingreso al Puerto de Gaboto,
conocido como Puerto Gómez, de 302
buques a vela con 993 tripulantes en total; y de 329 buques a vapor con 54
tripulantes en total. (Informe de Gabriel Carrasco de1887, páginas 75 y 76). Un dato hasta
ahora inédito y que desde aquí aportamos es que en el Censo Provincial de 1887
realizado en nuestro pueblo se registra la tripulación completa de un buque de origen alemán llamado FANBE
ALEMAN (de 153 toneladas) que se encontraba cargando aquí. Los censados son: Gardes Leede (28 años, marino, alemán);
Damevön Johanes (33 años, piloto, alemán); Cardone Francisco (44 años, práctico,
español); Schone E. (39 años, marino, alemán); Jansen Bourchet (22 años,
marino, alemán); Croon Theodore (19 años, marino, alemán); Gulman A. (15 años,
marino, alemán) y Carboni Juan (57 años, práctico, italiano)(Censo Distrito Pto. Gaboto realizado
los días 6, 7 y 8 de junio de 1887, pág. 75). Esto nos permite
afirmar que si bien antes de 1905 la principal actividad portuaria gabotera se
vinculaba al comercio interior y de cabotaje, también amarraron en sus radas
BUQUES que realizaban viajes INTERNACIONALES. El período más floreciente del Puerto
se dio entre los años 1915 y 1933, siendo la década de 1920 la de mayor
movimiento luego de finalizada la
PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918). En la gacetilla anterior hemos dado los
nombres de los buques que amarraron en nuestro puerto entre 1923 y 1934, ahora vamos a contar COMO FUNCIONABA EL PUERTO EN ESA EPOCA? ( Amadeo P. Soler, Pto. Gaboto: La historia argentina comienza en 1527,
pág. 109-114.) Para
empezar es necesario aclarar que vamos a hablar de las instalaciones portuarias
existentes sobre el río Coronda ubicadas en su margen derecha entre las
actuales calles Mendoza y Pizarro. Dicho puerto fue destinado a la exportación
de cereales y oleaginosas, y los barcos no salían de él con carga completa ya
que debían sortear el llamado Paso Copello que exigía ser dragado
permanentemente. Es una época donde la
Europa, desvastada por la guerra, demandaba alimentos en gran cantidad y de
forma urgente. Hasta éste puerto llegaban las vías del ferrocarril por un ramal
desviado a la altura de la Colonia-Estación Maciel a 9 km aproximadamente que
corría por los terrenos aledaños a lo que conocemos como el Canal del
Frigorífico (canal artificial construído mucho tiempo después para descargar
desperdicios del Frigorífico de Maciel en el río Coronda). También llegaban
largas caravanas de CARROS tirados por caballos o bueyes que se amontonaban a
lo largo del Camino esperando descargar.
El tren se acercaba con una formación larga de vagones y chatas cargadas de
cereales, además de un furgón y un coche de pasajeros que permitían la
comunicación con otros lugares. Esa formación ingresaba hasta el embarcadero,
dejaba los vagones y en un rato los retiraba vacíos hacia vías muertas
existentes en la playa de maniobras. Nuestro puerto contaba con grandes
galpones donde se estibaban las bolsas cerealeras. Dentro de sus instalaciones
el trabajo era permanente, no existían elevadores y todo debía hacerse a pura fuerza
física de los hombres. Había cintas
transportadoras que funcionaban con motores a explosión que llevaban parte de
la carga desde el muelle hasta el interior de las bodegas de los barcos.
Algunos buques cargaban a granel y en otros había que apilar las bolsas. Las
bolsas bajaban hasta los barcos por las canaletas. Cientos de hombreadores,
descalzos o en alpargatas, protegidos con un chiripá y un sombrero, el torso
desnudo, corrían cargados con las bolsas desde las estibas o de los vagones
hasta el comienzo de las cintas. Si la carga era a granel al final de la cinta
un trabajador con una gran cuchilla cortaba la bolsa de un tajo permitiendo que
cayeran los granos. Era un trabajo titánico, enorme, casi sin pausa, se
empezaba y solo se terminaba cuando el barco estaba cargado. Así es posible tener
una idea de cómo funcionaba nuestro puerto sobre el que se congregaban, no solo
aquellas personas en busca de trabajo o los transportistas de cereal, sino
también lo vendedores de comida que esperaban que terminaran los turnos o que
finalizase una carga para ofrecer a los trabajadores alimentos y bebidas. ESTO PERMITIA QUE UN GRAN NUMERO DE
HABITANTES DE NUESTRO PUEBLO VIVIERA DE SU RELACION CON EL PUERTO, algunos
trabajando directamente en él en los diferentes oficios, otros de forma
indirecta al relacionarse con los primeros, y no faltaron quienes organizaron
sus actividades comerciales e industriales
en torno a él. Ejemplo de esto fueron la firma CHIAPPE HNOS (acopio de
cereales) y la industria metalúrgica de Carlos Tartaletti. Sobre el primero
Felipe Reno Zabala nos dice “ en
las postrimerías del siglo XIX (19) abrió sus puertas un negocio de ramos
generales y acopios de frutos del país (maíz, trigo y también de lino). La
empresa era poseedora y pioneros en la trilla del cereal con máquinas a vapor,
el equipo era el único en la zona, disponían de grandes galpones para el
almacenamiento, un galpón se hallaba instalado en los fondos del negocio, otro
muy grande en el terreno del frente, paralelo a las barrancas del río, tenía el
techo de tejas francesas” (Puerto
Gaboto: donde nacieron los primeros argentinos, pág. 75, Rosario, 1996). La denominación de RAMOS GENERALES hacía
referencia a la existencia de artículos de distintas clases: talabartería,
bazar, ferretería, tienda, almacén y despacho de bebidas. Se podían ver
pecheras para caballos, yuguillos, guarniciones para carruajes, arados,
monturas, recados, bastos, lazos, látigos, camas de hierro, mesas, sillas,
espejos, cómodas, bañeras de chapa estañadas, jarras, lavamanos, gran variedad
de telas, ponchos, mantas, un almacén bien surtido (se vendía por bolsa o
suelto), etc. como dice Felipe R. Zabala
“Todo
ese colosal emporio que al contarlo; en estos momentos parece una ficción”.
A lo cual nosotros agregamos QUE NOS PASO? Sobre la industria metalúrgica ligada a la actividad portuaria, más precisamente a los transportistas del cereal y a los productores agropecuarios, destacaremos que hacia 1925 cobra importancia el trabajo realizado por Carlos Tartaletti. Herrero artesanal, experto en mecánica del automotor, carpintero, referente sobre implementos agrícolas y sus repuestos, don Carlos incursionó en la fabricación de maquinarias agrícolas (entre 1924 y 1928), éstas eran innovaciones propias y con gran visión de futuro. El primer implemento fue un rotor cilíndrico, moldeado de chapón grueso, al cual iban puntones de acero con una curva, para permitir la penetración superficial dela tierra. Se usaba para activar el crecimiento de la alfalfa pisoteada por los animales. Poco después ideó un novedoso carpidor para ser usado en las plantaciones de maíz, con gran éxito. (Fuente: Felipe R. Zabala: ídem, pág. 50). Aparte de la creación, don Carlos Tartaletti se dedicó a la reparación. Así encontramos la descripción de su trabajo: “… para llantar las enormes ruedas de los carros y carretas, que a veces alcanzaban un diámetro superior a los dos metros. Los grandes aros de hierro eran puestos al rojo en una hoguera-fragua en el centro del patio, desde donde eran tomados con unas pinzas enormes que los colocaban justo en la circunferencia de la rueda y se les hacía entrar a mazazos. La madera comenzaba a humear, luego los baldazos de agua terminaban la operación apagando el metal en medio de una espesa nube de vapor” (Recuerdos de A. Soler). Y así nuestro Puerto Gaboto se fue convirtiendo en el centro económico-industrial más destacado de la región. Todos venían a Puerto Gaboto, si había que comprar o vender, si había que bautizar un hijo, contraer matrimonio o sepultar un ser querido. Las familias de mejor pasar económico levantaban enormes mansiones de estilo europeo, se formaban en los campos aledaños colonias criollas y de inmigrantes vinculadas a nuestro puerto, Puerto Gaboto tenía en 1914 una población urbana de 1568 habitantes, y su población rural (colonia más islas) ascendía a 1230 habitantes, haciendo un total de 2798 habitantes. La bonanza económica permitió el asentamiento de numerosas familias europeas, de países vecinos y de otras provincias argentinas atraídas por la seguridad del pleno empleo. Es la época donde nuestro pueblo esgrime orgulloso la existencia temprana de educación pública y privada, clubes sociales y deportivos como así también un club de radioaficionados (toda una novedad a principios del siglo XX), fondas, hoteles, comisionistas, Registro Civil y Juzgado de Paz, Comisión de Fomento, Iglesia, grandes comercios, farmacias, herrerías, fábrica de aceite de pescado, peluquerías, surtidores de combustible, fábrica de carros – carruajes e implementos agrícolas, modistas, correo, ferrocarril, médicos y parteras, fotógrafos, constructores, una gran variedad de oficios y trabajo (horticultores, changarines, hacendados, agricultores, lecheros, acopiadores, marineros, carreros, empleados públicos, ferroviarios, pescadores de subsistencia, etc). Toda ésta prosperidad comienza a declinar en la década de 1930 y se acentúa a finales de 1940. Ahora veamos POR QUE SE CERRO EL PUERTO?

- Causa Internacional: Crisis Económica de 1929. A fines del siglo XIX los
países industrializados lograron imponer un sistema de comercio mundial
llamado DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO donde países como Argentina
ingresaron como proveedores de materias primas para las economías
industrializadas (así nos convertimos en el “granero del mundo” y en un
país sumamente dependiente de estas naciones: principalmente de
Inglaterra). Finalizada la 1era Guerra Mundial, Europa destruída demanda
alimentos para su población y es Estados Unidos de América el país que
toma el control mundial. Hacia 1929 éste país atraviesa por una crisis
económica muy profunda y arrastra a todos los países vinculados
comercialmente con él, entre ellos los europeos que le debían, y con ellos
los países proveedores de éstos últimos, como Argentina. Esa crisis hizo
que se paralizara el comercio internacional.
- La crisis en Argentina: se tradujo en crisis política también, recordemos que el 6 de setiembre de 1930 debido a la brutal crisis de desempleo se produce un golpe de Estado con la caída de Hipólito Yrigoyen. Las medidas económicas adoptadas por los gobiernos nacionales y provinciales fueron: disminución del gasto público, disminución de salarios, dejar de importar, cortar líneas de créditos y abandonar todo proyecto productivo que demandara dinero del Estado. Así tanto el Estado como los capitales privados pararon toda actividad vinculada al comercio mundial de materias primas.
En Puerto Gaboto: A fines de 1930
llega la crisis hasta nuestro puerto gabotero. Las firmas
internacionales que lo explotaban dejan de hacerlo, los particulares de la
región dejan de interesarse en él y abandonan sus instalaciones. En 1933
después de un incendio (al día de hoy circulan versiones de que pudo haber
sido intencional para el cobro de la prima de seguro que tenía la firma
que lo administraba aunque no hay pruebas fehacientes de que así haya
sido) se procede al desmantelamiento de galpones y maquinaria. El negocio
portuario estuvo en manos de multinacionales y de personas no gaboteras
que no defendieron el puerto como una CUESTION SOCIAL para Puerto Gaboto
sino que lo vieron como un negocio. Entonces cuando no fue rentable
simplemente lo abandonaron. Otra vez la lógica del interés privado, la
falta de previsión y planificación del Estado (tanto nacional, provincial
como comunal) estuvieron por encima del desarrollo colectivo de todo un
pueblo al que condenaron a la desintegración social y al asistencialismo
(aprendimos duramente que los sueños de los hombres no entran en los
cálculos de las empresas y de los gobiernos). Si bien el puerto siguió
funcionando hasta finales de 1940 con algunos embarques pequeños, la
actividad importante cesó en 1934. Solo el sindicato de trabajadores
portuarios y estibadores batalló contra los empresarios tratando de
modificar el rumbo pero el marco internacional y las políticas de los
gobiernos sucesivos fueron negativas para nosotros: abandono y destrucción
de las instalaciones, desmantelamiento de las vías férreas hasta Maciel, dejaron
de dragar los pasos hacia Puerto Gaboto, pavimentaron las rutas hacia San Lorenzo, potenciaron a Rosario y Santa Fe como puertos
internacionales. El cemento y luego el asfalto para
las rutas le son esquivos a nuestro puerto y se dirigen hacia Rosario y
Puerto General San Martín. Las vías de comunicación cambian, los camiones
pesados suplantan a los antiguos carros y compiten seriamente con el tren
de carga. Los embarques siguen el progreso de éstas obras y Puerto Gaboto
vegeta olvidado. Así rápidamente el pueblo se sumió en la
pobreza, familias enteras emigraron en busca de trabajo, los comercios
cerraron sus puertas, las instituciones públicas se fueron reduciendo, si
bien hubo un momento entre 1942 y 1957 de esperanza con el funcionamiento
de las arroceras, éstas se retiraron y la población de Puerto Gaboto se
aferró al río. Apareció así en la superficie el oficio de PESCADOR. Si
bien existió desde siempre fue a partir de la escasez de trabajo donde la
vida dura del pescador brindó una salida al desempleo y la pobreza. Los jóvenes que no emigraron
volvieron sus miradas al río y sus islas. La consigna fue Hay que Vivir, vivir y sobrevivir fue
entonces la rutina. Aunque el hombre deba afrontar mil peligros y
convertirse en cazador de nutrias, recolector de conchillas para botones,
cortador de leña o pescador.




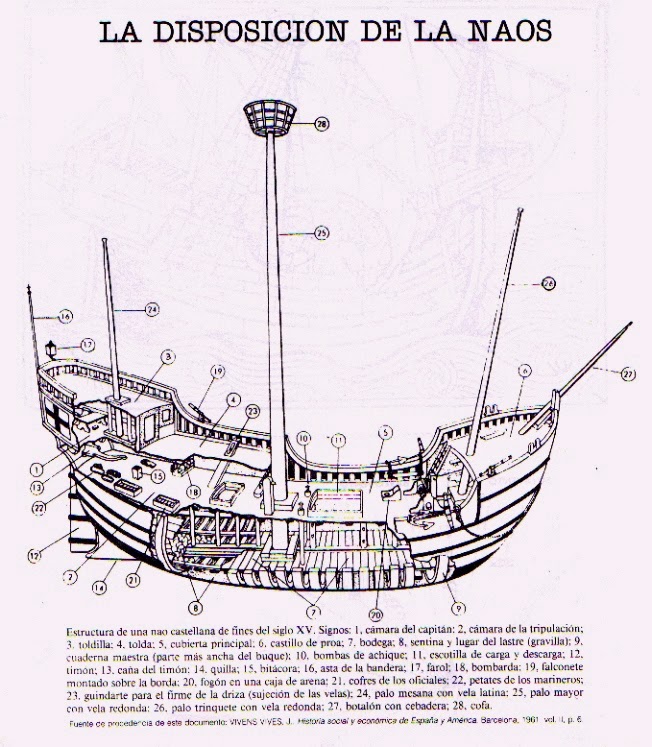
Hola. Los felicito por mantener viva la historia y la tradición del primer asentamiento europeo en nuestro país. Quería preguntarles si la casa antigua cuya fotografía encabeza este artículo es una propiedad privada o un establecimiento público, y su ubicación catastral exacta en la población. El motivo es poder ubicarla en Google Maps como referencia del centro de la población. También quería aportar unos datos de la investigación que estoy llevando a cabo y presenté en Segovia, Castilla y León, España sobre el fortín Caboto en 1527-1529, para la cual utilicé la obra del sabio polígrafo chileno José Toribio Medina "El Veneciano Sebastián Caboto" El veneciano Sebastián Caboto... Al servicio de España y especialmente de su proyectado viaje a las Molucas por el estrecho de Magallanes y al reconocimiento de la costa del continente hasta la gobernación de Pedrarias Dávila”. (2 vol.). Imprenta y encuadernación Universitaria, Santiago de Chile, 1908. También hay trabajos arqueológicos magníficos que dieron con dicho fuerte, pero con gruesos errores históricos en las publicaciones que se producen por repetición de lo ya conocido.
ResponderEliminar